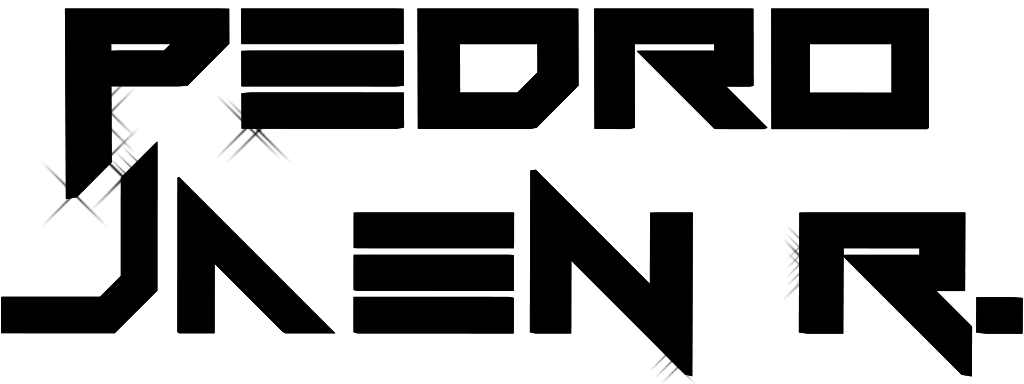Seleccionado finalista en el Concurso de Relatos de Terror Mad Terror Week Fest.
La interminable lluvia tropical caía estruendosamente, repicando sobre el techo de chapa de zinc de la cocina. Desde la ventana que se abría entre los tablones de madera, Paulho Arnedo mantenía la mirada perdida en un balde olvidado afuera, que se llenaba y desbordaba en un ciclo inacabable. Era el final de la tarde y apenas podía ver ya los naranjos agrios y el sendero que se alejaba de la casa.
Paulho dio un nuevo sorbo a su mate. Los parientes de su esposa le habían dejado preparado un termo bien caliente antes de partir hacia el culto. De eso hacía un buen rato. Un par de noches a la semana marchaban todos a la iglesia. Pero él, el turista, el «guiri», el nuevo de la familia, prefería quedarse disfrutando de esa quietud, saborear la calma que envolvía su apacible soledad. Qué demonios, a fin de cuentas por eso estaba allí. Hastiado de la turbulenta y frenética vida urbana de lo que llaman Occidente, y anhelando un remanso de paz y desconexión de su negocio, se apuntó sin dudarlo a este viaje de su esposa a visitar a sus parientes de Paraguay. No era muy dado a viajes largos, y este vaya sí que lo suponía, sin embargo lo necesitaba.
Llevaba unos veinte días en Itapúa y no había encontrado dos iguales. Algunos, el calor resultaba asfixiante; otros, la pegajosa humedad matinal daba paso a la más fría de las noches; en otros, los rayos y el granizo impactaban en el metálico techo como si Zeus estuviese en plena disputa con Hera. Y hoy, la lluvia. La continua, incesante lluvia. Al menos, esta noche no le picarían esos terribles mosquitos.
Paulho esbozó una sonrisa y volvió a sorber del mate. A pesar del clima imprevisible e inhóspito, merecía la pena. Era lo que buscaba: estaba feliz. Además de la enorme sensación de pureza, de poder encontrarse a sí mismo, estaba el carácter de la gente. Sencillos, humildes, pero llenos de amabilidad y alegría.
Sin saber por qué, recordó una anécdota de esa misma mañana que le desconcertó sobremanera. Había bajado al pueblo cercano en la moto de un vecino muy servicial. Por más que estaba viviendo lo que para él representaba una «aventura salvaje», no podía renunciar del todo a alguno de sus caprichos. Solía ir a aquella despensa, de otra vecina, a comprar unas chips y un refresco de cola. Gaseosa, lo llamaban los paraguayos. Se había adaptado a la chipa o a la sopa, y le gustaban, aunque para Paulho esto era casi como para un fumador su cajetilla diaria. Sin embargo, aquella mañana la tiendita apareció cerrada. Se apearon de la moto y el amable vecino giró el recodo de la despensa y tocó en la puerta de la casa.
Durante un rato Paulho observó cómo su porteador y la compungida señora intercambiaban palabras en incomprensible guaraní. Pudo percatarse del nerviosismo, la ansiedad, contenidos en su rostros y en las cortantes sílabas.
No hablaron en todo el trayecto de regreso.
Cuando ya se despedían, Paulho se atrevió a preguntar. Sin bajarse de la moto, el vecino musitó:
—Ha sido el Aó-Aó…
—¿Cómo?
—El Aó-Aó —le contestó con tono asustado—. Anoche desapareció el hijo de doña Graciela, en el cerro…
Los perros estaban ladrando. Paulho no acertaba a comprender a qué se debía. Pequeño-Lulú era un ladrón de comida y Tarzán un traidor desconfiado, pero no parecían muy escandalosos y solían estar callados.
Soltó el matero, agarró un impermeable y la linterna, y salió al exterior.
Delante, entre los arbustos, vislumbró a Pequeño, que lo estaba esperando. Emitió un breve ladrido y volvió a desaparecer.
«Me está guiando», pensó, sintiendo las pesadas gotas de lluvia sobre su cabeza. Sin dudarlo, se precipitó tras el sabueso.
La luz de su linterna se abría paso entre los enmarañados matorrales. Hacía rato que Paulho no veía al perro. Mientras continuaba en línea recta, volvió a su mente el episodio de esa mañana. No había sido la primera vez que escuchaba hablar del Aó-Aó. Su esposa no era muy supersticiosa, aunque le había contado que se trataba de una bestia, devoradora de hombres, que habitaba en las zonas más inhóspitas de los cerros.
Perdido en sus pensamientos, escudriñó el follaje, iluminando con su linterna hacia ambos lados. Nada. Solo jungla densa por doquier y charcos de agua.
Cesó de caminar. Escuchó atentamente. No se oía otra cosa más que el rítmico goteo en las hojas del lapacho. Todo estaba demasiado silencioso.
Tomó aire y decidió retomar la marcha. Avanzó varios pasos más. Entonces, le pareció oír un agudo y exiguo chillido lejano, ahogado por la lluvia. A la izquierda.
Era el perro.
Se giró tan rápido que tropezó. Intentó hacer pie mas no pudo mantener el equilibrio. Sin poder evitarlo, se vio rodando por una empinada pendiente, antes de quedar detenido contra unas viejas raíces. Cayó boca abajo en la tierra húmeda. Se levantó y se quitó el barro de la cara. Miró a un lado y otro, tratando de ubicarse. ¿Dónde estaba? No tenía su linterna; había quedado más arriba.
Permaneció inmóvil, pensando qué hacer. Pasaron unos interminables, oscuros, silenciosos segundos.
Se oyó una especie de tímido ulular. Por lo demás, todo era silencio y lluvia.
Sus ojos se adaptaban a la oscuridad a medida que transcurrían los segundos. Esa noche había algo de luna y pudo percibir su reflejo en los charcos y las gotas. Volvió a oír el apagado ulular. Estaba seguro: no sonaba a ningún animal que recordara. Y ahora parecía cercano. Entornó los ojos.
Rápidamente, creyó advertir una fugaz forma, con un pelaje similar al de una oveja, que cruzaba entre los árboles situados ante él.
El extraño ulular se hizo más notorio, a la par que el ruido de ramas que se rompían.
«Aó-Aó —pensó con inoportuna lucidez—. Así es cómo los campesinos en su ingenuidad describirían este sonido: Aó-Aó.»
Paulho comprendió. Y echó a correr en la lluviosa noche.
Corrió. Corrió durante eternos instantes. Algo aplastaba el follaje tras él. Sintió las ramas arañándole la piel; tropezaba con las duras raíces.
Los sonidos le parecieron paulatinamente distantes. Estaba ganando terreno. Poco a poco, Paulho fue aflojando el paso. Finalmente, se detuvo. De nuevo, todo se sentía tranquilo y silencioso. Jadeando, intentó calmar sus acelerados latidos y poner en orden sus ideas. Pensaba en cómo volver a la casa. Encajó las piezas de un mapa mental. Sí, estaba seguro que lo lograría.
Algo le apartó de sus divagaciones. Lo notó. Cada vez más manifiesto. Un hedor a putrefacción provenía de la vegetación a su izquierda.
Lentamente, se giró. Alzó la vista.
Una terrorífica figura se erguía tras las goteantes ramas. La forma resultaba confusa. Paulho solo pudo distinguir unos implacables colmillos por los que resbalaba la lluvia.
Esperando.
De repente, afiladas garras emergieron de la espesura y brillaron a la luz de la luna. La zarpa se abatió violentamente, con precisión. Paulho sintió un dolor lacerante, intenso. Miró hacia abajo. Tocaba algo tibio.
Descubrió que estaba sosteniendo sus propios intestinos. Gritó con inmenso pavor cuando la furiosa cabeza de la bestia se precipitó sobre ellos y empezó a devorarle vivo.
Más allá del cerro, los faros de un automóvil comenzaban a hacerse visibles al final del sendero. Y la lluvia, inmutable, aún tamborileaba monótonamente sobre la chapa del techo.

© Pedro Jaén Rodríguez 2023
Inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual