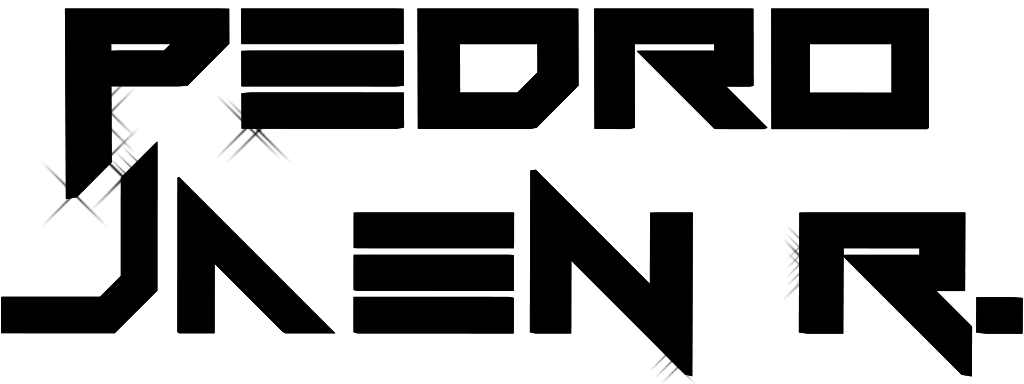Re-publico este artículo —que resultó un vaticinio— del pasado 16 de abril, actualizándolo con fotos recientes de un evento que le ha conferido aun mayor sentido.
Últimamente ando con escasa motivación, no para escribir o reflexionar, pero sí para publicarlo o compartirlo. He escrito sobre las falacias del feminismo, sobre la divisibilidad moral frente a la indivisibilidad general entre obra y artista… Aunque al final siempre me vence la apatía y el perfeccionismo y acabo rasgando y tirando el borrador —sí, ya lo sabéis, yo escribo a bolígrafo—. El blog no está muerto, sino como yo: amordazado, confuso, en hibernación… LATENTE.
Hoy aún no ha llegado la hora de preparar mi reconfortante mate, pero tan soleado y precioso día me ha inyectado algo de decisión. Caminando durante kilómetros, reflexionaba por enésima vez en el objetivo, el “por qué” de todo esto de los cortometrajes. No me refiero a mi necesidad vital, mi felicidad y que para mí sea como el alimento u oxígeno, eso es el viaje. A lo que me refiero es al objetivo final.
Habrá quien su objetivo sean los festivales —otro día hablaré de ese mundo de promoción, viajes, photocalls, y de sus luces y sombras—; usarlo como anzuelo para encontrar trabajo; o como herramienta para aprender, ejercitarse o mejorar sus aptitudes. Creo que en mi caso incluyo parcialmente una suma de todo esto. Hay incluso quien su objetivo sea subirlo a YouTube entre millones de vídeos de gatitos, pensando que la gente de la generación “voy con prisa, fagocito contenido sin valorar nada, en un caca-móvil mientras espero el Metro, rebobinando y hablando con la vecina” le vaya a conceder la atención necesaria, o que le sirva de promoción (una aguja en un pajar), sin ser conscientes de que están matando la obra y su copyright. Obviamente, ese objetivo no lo comparto, pero cada cual que haga lo que guste con su “hijito”.
El mío es el Cine. Pocos momentos he vivido de tamaña intensidad, asombro y maravilla como cuando he visto proyectado alguno de mis cortos en un auténtico Cine, en DCP, con sonido 5.1, butacones y en una inmensa pantalla alargada de una sala igualmente inmensa. No estoy hablando de MP4s —o en su día VHSs— proyectados de cualquier manera en una pantallita cuadrada con unos “estéreo” saturados en alguna salita del típico festival.

Esto me conecta con mi infancia y adolescencia, y con —según sus rememoraciones— las de mis padres y abuelos. Me hace entender lo que es realmente amar el Cine y vivir unido a él. Ningún home cinema con la mejor o más cristalina y nítida tecnología, ha sabido reproducirme tal experiencia, tornada en algo descafeinado, disecado, aunque eso sí, estupendo para revisionar, analizar y estudiar planos —mas esa es otra historia—. El Cine me sugiere dos verbos: SENTIR y SOCIALIZAR (pero en el sentido humano, positivo y directo, no en la degeneración de la raíz “social” que han provocado los progres por un lado y las redes por el otro).
Sus imágenes RESPIRAN, su sonido se mueve y recorre todos los recovecos del lugar como un fantasma. Tiene AROMA. Los rostros no son los feos muestrarios de imperfecciones de la piel de los nítidos home cinemas UHD, sino titanes de suave superficie, recubierta de esa textura que conforman entre la luz, el grano cinematográfico y la dispersión del aire.
Me evoca aquellos estíos de mi infancia en que Vicente, camarero que era como mi tío, preparaba unos bocadillos en su día libre e íbamos al cine de verano de mi pueblo. Era el momento esperado de toda la semana. Aquellos intermissions que aún hoy continúan en otros cines de verano. O esperar todo un año para ver la película que poblaba mis sueños con la poca información que publicaban —la espera, otro de los placeres y de los secretos de la ilusión y de la felicidad, que la gente ha dejado de cultivar, como tantas cosas— y finalmente quedarse pasmado al ver materializado un tiranosaurio tan hermoso como hiperrealista que se lanzaba a por mí. Y repetir la experiencia una y otra vez: solo ese año viajé al Jurásico cinco veces, en pantallas de ciudad, de un pueblo y otro, de verano y en sala cerrada (eso sin contar posteriores reposiciones y remasterizados). Ese momento durante la proyección de Halloween H20 en que una nena bruta me lanzó desde la otra fila un vaso de refresco y yo le di un sustote imitando “al de la pantalla”. O ese Twister con el que aprendí que en primera fila no solo sientes más los tornados sino la tortícolis. No sigo que me embrollo. Pero… y las reposiciones/remasterizaciones, qué goce. Esa carrera de cuadrigas en la pantalla más gigante del país es quizás lo más impresionante que he degustado en mi vida. No sigo, decía.
El día que muera, me gustaría hacerlo en una sala de Cine. No en un hospital-cárcel de la dictadura sanitaria en el que te roben desde tu libertad hasta tu dignidad, sino ante el pantallón más gigante y de más calidad, disfrutando por última vez de Doctor Zhivago; apagarme poco a poco mientras el mágico haz de luz rebota de butaca a butaca.
Pero hoy no, ahora voy a tomarme un mate.