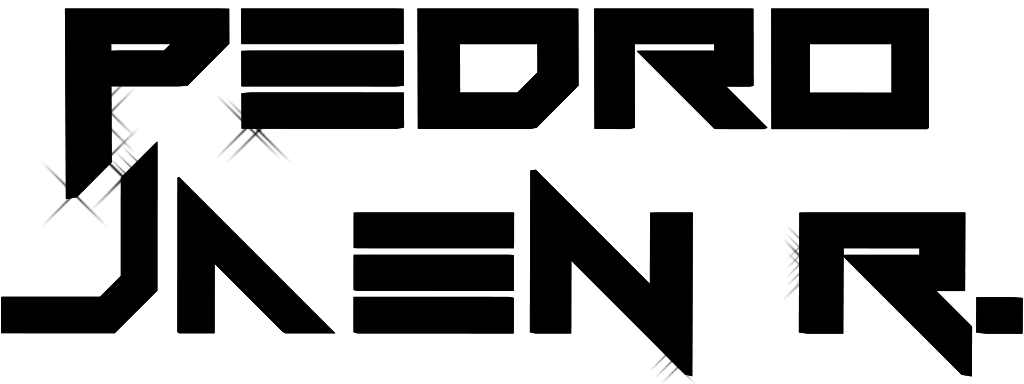Aunque hace mucho —desde mis inicios— me prometí no publicar on-line relatos, y dejarlos sólo para medios físicos, soy libre de cambiar de opinión. Éste pertenece de manera paralela al universo Los exiliados de Kratos y lo escribí en 2015:

Como antes de cada incursión, una escarcela de titanio se ciñó celosamente a su fornido cuerpo. La placa quedó ensamblada a otras piezas ya colocadas, y fue seguida por algunas adicionales. Un fugaz destello pareció brillar en la deteriorada superficie de la servoarmadura. Aprisionado en ella, Bézier dejaba de ser un hombre para tornar en héroe. No un héroe de los que salvaban a indefensos niños o animales de alguna lamentable catástrofe, ni tampoco un héroe de los que leía su abuelo en aquellos extintos y entrañables tebeos, sino un verdadero y auténtico héroe: un semidiós, con la abrumadora carga que eso suponía. Tener unas aptitudes por encima de las de los hombres comunes. Velar por sus destinos, enfrentando peligros que harían palidecer al más valiente de entre ellos. Seguir los designios de un caprichoso “dios”. Pero ser mortal, a fin de cuentas.
Un tenue haz de luna que alcanzaba a deslizarse entre las desnudas ramas de aquel árbol inerte, caía sobre la figura del guerrero, erguido inmóvil ante las ruinas de un desdeñado templo. Aún podían verse las últimas luces de la tarde en esas piedras erosionadas mientras esperaba la señal. Y reflexionaba. Reflexionaba sobre su legado. Del relativo a su descendencia, en vez del propiciado directamente por sus actos. Sus hijos. Qué dejaba a este maltrecho mundo, y a la par qué mundo les estaba dejando a ellos. Por ahora, poca cosa en cualquiera de ambos casos. Alistados como cadetes en la preparatoria de Dion, la misma academia militar donde él había llegado a Cabo mayor. Destinados a repetir su historia; condenados a ello. Quizás aún podría paliar esa reiteración y reconducirla a algún sendero ignoto y lumínico. O quizás ya no dispondría de esa oportunidad.
Un estruendoso, rotundo sonido de aviso le sacó de sus divagaciones. Bézier bajó de aquel estrado de piedra y se aproximó a otro guerrero de temible exotraje, sobre el cual caía una larga y suave cabellera. La hermosa vigía giró hacia él su sereno rostro.
El cielo se tiñó de rojo con funesto presagio, mientras un sol hinchado y dorado acariciaba el horizonte.
Bézier asió con firmeza pero dulzura la mano de la que era su esposa. A su alrededor, numerosos guerreros corrían y empezaban a preparar sus armas, entrechocando sonoramente las servoarmaduras.
—Ganaremos la guerra, pero no veremos el fin de esta batalla —dijo Bézier con resignada pesadumbre.
Entonces, en medio de tal despliegue militar, un tierno y mágico beso surgió. Con los ojos cerrados, Bézier sintió desde los labios de su esposa el inmenso y estremecedor recuerdo de la primera vez que hicieron el amor, de cada momento lleno de felicidad que habían compartido.
Alguien fue el primero en deslizar su mano por el pulsador de uno de los pesados rifles de asalto. Un zumbido eléctrico de carga pudo oírse. Le siguieron otros. Muchos.
Momentos después, un ejército de sombras se precipitaba sobre otro. El disco anaranjado del sol se hundió en la lejanía.
Luego, incontables rayos de plasma rasgaron el oscuro cielo, herido por la guerra de los hombres.
© Pedro Jaén Rodríguez 2015