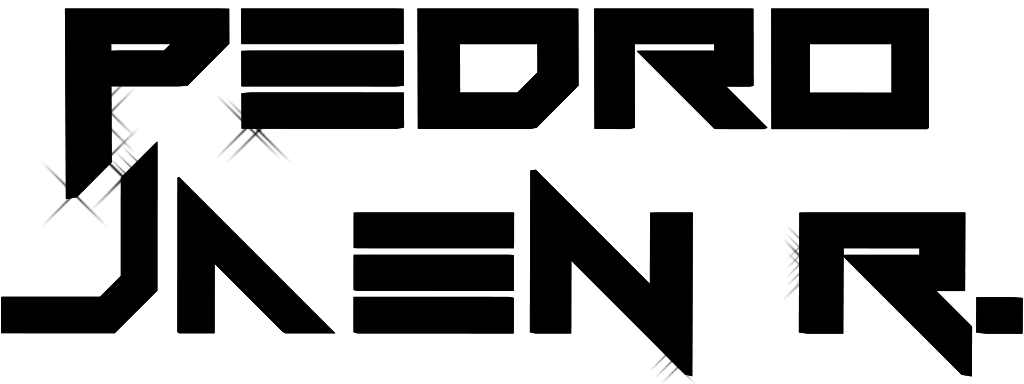De todos los exploradores dioinyianos, Vröxell era sin duda el mejor. Había acometido misiones en casi todos los sistemas conocidos. Y con ellas había contribuido notablemente a una mayor sabiduría de su pueblo. Hacía mucho que trabajaba para los Grandes Revisionistas de la Historia Universal. En el fondo, pensaba, su labor se asemejaba algo a la de aquellos científicos que escudriñan una bacteria, un animal, o una estrella, hasta desentrañar todos sus secretos.
Ahora estaba tras la pista de lo que podría terminar de rellenar uno de esos “huecos”, de esas páginas incompletas sobre las particularidades de la vida en un recóndito mundo, en los confines del cosmos.
A pesar de su ligera escafandra, podía percatarse de que el viento soplaba con cierta fuerza; era bien notorio en las ramas de aquellos árboles secos, o en la hojarasca desplazándose por el baldío terreno. Basándose en su gran experiencia e imaginación, hasta alcanzaba a sentir lo pesado y denso del aire.
Se encontraba ya a bastante distancia de su cápsula, pero había preferido detenerse en este punto. Hacía un rato que los escáneres de a bordo lo habían identificado con una mayor actividad radiológica.
El ocaso estaba considerablemente avanzado, a juzgar por cómo sus sombras violáceas cubrían las ruinas que había divisado en la lejanía.
Por un momento, permaneció así, inmóvil, como formando parte de tan sepulcral estampa. Los últimos rayos de la tarde terminaban de asomar entre los huecos y ventanas de la construcción. Decenas de reflexiones y divagaciones asaltaron su mente, sin embargo, pese a lo evocador y desolado del instante, sabía que no debía perder tiempo. Tenía que reanudar la marcha.
Momentos después, creyó ver cómo las rocas cercanas a la estructura se trasladaban hacia ella. Apresuró el paso, todo lo que le permitían los músculos hidráulicos de su traje. Casi corriendo, mas sin llegar a tanto para no exponerse en exceso.
El agonizante resplandor naranja del horizonte ya apenas otorgaba comprensión a tales formas confusas. Unas pocas zancadas y Vröxell pudo vislumbrar un último destello dorado estirándose hasta perecer tras las grietas del más bajo de los pedruscos.
Un tenue fulgor verdoso recorrió la escafandra del explorador: había pasado al modo de visión nocturna.
Descubrió, con total claridad, que lo que se le habían antojado rocas animadas eran en realidad hombres. ¡Hombres! Similares a él. Caminantes de traza sonámbula en dirección a aquella especie de decrépito templo.
Cada vez más cerca, y agazapado tras unos riscos, discurrió si se trataba de una hilera de esclavos de algún régimen desconocido, aunque no encontró cadenas en sus manos, ni sufrimiento en sus rostros. Conforme iban aproximándose al destartalado portal, un espectral guardián revisaba mediante algún pequeño artilugio el brazo de cada asistente y permitía su ingreso. Uno a uno, todos fueron engullidos por las petrificadas fauces. Finalmente, el siniestro portero desconectó su dispositivo y les secundó como colofón.

Vröxell activó su camuflaje termo-óptico y, ahora junto al muro, colocó su bota de titanio sobre una piedra derribada, encaramándose hacia uno de los ventanales.
Desde tan curiosa atalaya, divisó cómo los feligreses se habían colocado alineados —y manteniendo una separación concreta entre ellos— frente a una suerte de retablo. En el centro de este y a modo de altar, se erigía una tosca talla, casi abstracta, pero cuya forma se asemejaba a la de una jeringuilla colosal.
De improviso, y sin mediar palabra alguna, todos los congregados se arrodillaron, curvando sus espaldas en una sumisa reverencia.
A través de su visor, Vröxell captó unas ondas mentales que provenían del altar, irradiadas hacia los penitentes.
En aquel santuario corrompido se conectaban para actualizar sus pensamientos, cargar los nuevos valores, la nueva moral revisada, o las nuevas palabrejas huecas y artificiosas de su neolengua que venían a sustituir a las de la semana pasada. Aquellos, arrodillados ante su dios, ya no eran Hombres, ni Individuos, ni Personas. Uniformados, impasibles, sin sexo ni distinción. Eran transhumanos, productos en continua obsolescencia, vacíos ya de alma y espíritu tras una milenaria involución progresista.
Apesadumbrado, Vröxell desandaba su camino en dirección a la cápsula de regreso. Aquel planeta que una vez llamaron Tierra, hoy no era más que un triste y patético desecho.
Al fin, el explorador llegó ante la estrecha compuerta de la esfera metálica. Apretó los interruptores para accionar su apertura, mientras meditaba en lo poco merecedores que eran aquellos infraseres de figurar en la Historia Universal.
Escrito durante el verano de 2021.
© Pedro Jaén Rodríguez 2021
Inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual