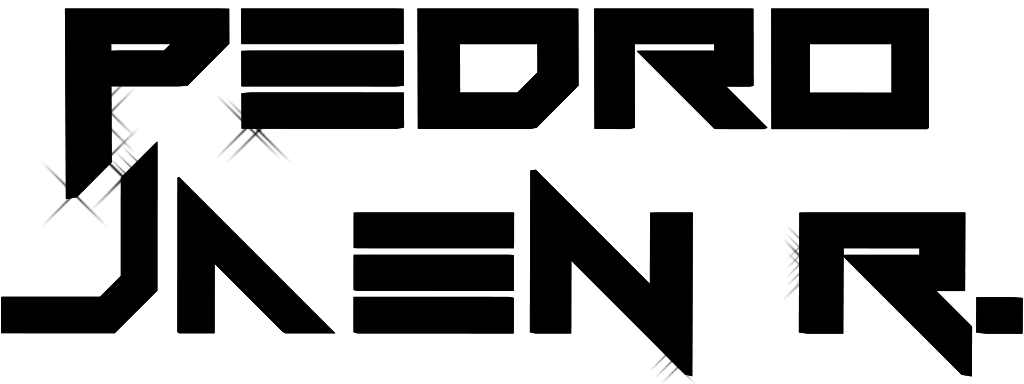Ahora hace dos años de mi mayor aventura. La que abordé como un retiro espiritual y creativo. Con una mezcla de miedo e ilusión, deseando desconectar de la ingrata España, de sus sinsabores y crispaciones. Y, por supuesto, sin línea telefónica… En estos tiempos de rapidez, hacer un viaje como los de Julio Verne. Primero pensé en ir en barco, pero se salía del presupuesto, a pesar de lo atractivo de un trayecto de semanas o meses. Por lo tanto, partimos con doce maletas —sí, doce— de Madrid. Llegamos en avión —pánico— a Casablanca. Nuevo sitio, nueva cultura. Medio día después, tomamos otro avión —terror— de nueve horas hacia Sao Paulo. Deliciosos los pão de queijo. Muchos. Recorrido por la Avenida Brasil. Cenar aquella exquisita pizza, servida a través de una ventanita en la habitación del hotel. Al día siguiente, autobús con rumbo de trece horas hacia Paraguay, teniendo la suerte de ocupar los asientos del cristal frontal del piso de arriba. Más aduanas. Al llegar a Paraguay, tierra roja por doquier, aderezada con “verde-Amazonas”. Otro autobús, este como los de antes, histórico. Las piezas de hierro resuenan con el traqueteo; en el televisor a Deadpool le practican sexo anal, pero nadie se percata de ello pues sube otra vendedora de chipa. Compro, por dos mil guaraníes, que vienen a ser nuestros céntimos. La pruebo, saboreo. Diferente a la de la anterior vendedora, pero igual de rica, auténtica. En lo que Deadpool masacra a unos villanos más, llegamos. Último tramo: en camioneta, hacia las tierras que serán mi paraíso, mi reducto, durante un mes. En total, tres días de viaje de ida, viva. El riachuelo hace las veces de cartel de bienvenida. Hay que tener pericia para atravesarlo de piedra en piedra. Luego, unos metros más, el portón, y la paz.
Por las mañanas, temprano —allí sí, bienvenido jet lag—, salpicaba mi cara con agua helada, daba una vuelta por la cocina —parecía sacada de una película de John Ford— y saboreaba el primer mate. Delicioso. A veces acompañado de reviro.
Recuerdo con especial intensidad las atenciones de Karina, las pláticas de Myrtha, la guitarra de Daniel, las preguntas del abuelo, con sus pasitos cortos; los loros, perros, pollitos; las huidizas gallinas y los besos de la vaca; la ternura de los primos y en especial de Hugo; él siempre será mi chamán: la serenidad y ayuda constantes. Los paseos en moto con él o con Germán. Las excursiones a Capitán Miranda, Encarnación, o Argentina. La humilde iglesia-comedor. Cómo sabía aquella chipa camino de Iguazú, era ambrosía. Y aquellas comidas en El Imperio. Las “gaseosas” de media mañana.
Me doy cuenta que allí todo era más de verdad. Hasta las familias eran de verdad. Cada uno con sus rarezas, sus defectos, sus creencias. El guitarrista, el predicador, el cineasta, el silencioso. Cada loco con su tema pero unidos por el pegamento de la paz y el candor. Como en Vive como quieras de Frank Capra, o en el cine de John Ford, donde las familias eran Familias.
Hoy (26 de agosto) es un día raro. Oigo el golpear del granizo. Huele a tierra y aire mojados. Y eso me transporta a Paraguay. Pero allí el olor era más puro, más lleno de autenticidad. Y el granizo golpeaba con más fuerza, DE VERDAD. Recuerdo que el sonido era tan estridente como un centenar de rayos estallando contra el techo de zinc. Abracé y protegí a Kishindeo y nos escondimos bajo una manta. Cuando me acostumbré, salí al porche y me atreví a filmar los planos de lluvia y tormenta que aparecen en el corto. La belleza.
Mi vínculo con Kishindeo —o mishi, como también lo llaman— ha sido de lo más peculiar y especial que mi corazón ha vivido. Como El principito con el zorro, Riddick con su hiena, o como Bailando con lobos. La primera noche oía una especie de motor, de vibración continua, que no sabía de dónde procedía. Tras buscar varias veces, descubrí que la “R” sostenida venía del gatito, que se había colado en mi cuarto —”mi pieza”, dicen allí— y dormía plácidamente sobre mi maleta bajo la cama, con ronroneo continuo. La siguiente noche durmió junto a mis pies. La siguiente, contra mi cabeza. La siguiente, me dejó abrazarlo. Había noches que no venía y prefería el tejado o perderse en el campo. Yo lo respetaba y una noche después estaba bajo mi manta. Decidí incluirlo en todas las escenas de la niña. Otro riesgo, otro reto. Dicen que rodar con niños y con animales es lo peor, y generalmente es cierto… Pero Kishindeo allí estaba cada mañana, sin faltar ni fallar, aguantando con curiosidad y alegría cada toma que se repetía.
Pienso ahora en la mesa de piedra. Ante la casa, rodeada de naturaleza y aire puro. Donde retocaba el guión técnico y la planificación de lo que rodaría al día siguiente, o revisaba y premontaba lo que rodé el anterior. Donde desayunaba o merendaba un rico vaso de leche, mientras Kishindeo volvía a visitarme. Aquel vaso era diferente a otros, y aquella leche auténtica y reconfortante como ninguna. Qué sabor. Siento el tacto de la mesa, áspero, duro, sólido. Con su forma irregular. Mi centro de operaciones y mi relajada atalaya eran como un dolmen.
Le doy otro sorbo a este mate. Me gusta, pero no sabe como aquel. No sabe a mañanas llenas de esperanza ni a horizontes de pureza.