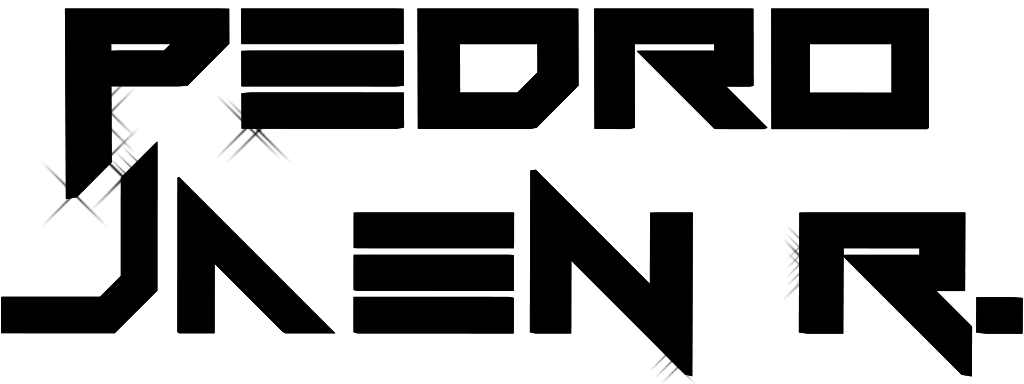Como eterno Peter Pan que soy, un tema que obviamente me seduce es el acto de jugar, en sus distintas vertientes. Jugar en la vida, en el trabajo, en el arte. Convertirlo todo en un juego, ese es el camino no solo para hacerlo todo más llevadero, sino divertido. E incluso me atrevería a decir que una de las llaves a la felicidad.
Claro que al ser un juego a veces se gana y a veces se pierde. Pero no importa, porque en el fondo es un juego y no es trascendente el resultado, sino la diversión de la propia actividad. Cuando ganas, lo celebrarás eufórico, y cuando pierdes, volverás a empezar otra partida, o a lo sumo cambiarás de juego, y vuelta a comenzar.
Esta filosofía hace que disfrutes incluso de cosas consideradas tediosas. Como de la espera —ya mencioné el placer de la espera en un artículo anterior— o de alguna extenuante actividad. Hace que dejes de ser un cobarde y te vuelvas un valiente, pues solo así podrás experimentar, descubrir, aprender. Porque es algo que se ve en la infancia desde su inicio: el juego es el mecanismo más poderoso para que un niño aprenda algo, su mente se activa, ilumina, y asocia lo aprendido con el momento disfrutado, y esto a su vez le sirve de aliciente para ir con ilusión a por el siguiente reto. Es pues el juego un vehículo hacia la sabiduría, frente a aburridos sistemas educativos.
Una vez, un “enemigo” escribió que él rodaba en serio, mientras que yo “jugaba a hacer películas”. Y yo digo que afortunadamente. En el momento en que se vuelva algo demasiado serio, insípido o lesivo para mis principios o felicidad, lo apartaría de mí. Se trata de buscar el equilibrio: no perder de vista el objetivo de calidad ni sus dimensiones, mas afrontarlo jugando. Tener todo muy planificado, sí, pero dar un gran margen para probar cosas, para la sorpresa, poder improvisar y ser creativos frente a los imprevistos; para emocionarse, ser apasionados, chillar y reírse. Para jugar. Para seguir siendo los Niños Perdidos de Nunca Jamás aunque estemos construyendo algo importante. Este es el espíritu de aquellos cineastas que me han impulsado, y este era el espíritu de Mozart, que siendo niño componía y tocaba mientras jugaba, y al ser adulto “jugaba” mientras componía.
Como en todo, el sistema intenta apropiarse de lo que le es ajeno, para fagocitarlo, parasitarlo y contaminarlo. Políticos, abogados, y “gente seria” o amargada que perdió su niño interior usan “las reglas del juego”, “lo que está en juego”, “el juego sucio” o “juegan con fuego”, pero sin saber de lo que hablan ni encontrar ya encanto en nada. Realmente, lo lúdico está tan muerto en ellos como el niño que una vez fueron.
En mi camino, no solo artístico, sino personal, ha tenido mucho que ver el juego. Es este el que me ha llevado hasta la libertad, o a defenderla con valentía y a cualquier precio. Hablaba más arriba sobre la cobardía. Y es que jugando, desaparece el miedo. Porque no se puede jugar con mascarillas ni con desconfianza patológica. Para jugar, y por tanto ser libres y felices, hay que respirar, henchirse de aire puro, hay que compartir, abrazarse, y hay que mancharse de la vida.
La otra semana viví una experiencia reveladora. Un grupo de gente de lo más variopinto —renegados, disidentes, pero profesionales con trayectoria y calidad a sus espaldas— nos lanzamos a viajar y rodar unos cortos exprés sobre esto. Las mascarillas, apatía inhumana y desidia fueron sustituidas por abrazos, energía y pasión. Allí todo se compartía, todo era contacto humano directo. Volvimos más fuertes, felices e inmunizados.
Ahora, aunque esté retenido en la casilla del pozo, aún me queda mucha partida por jugar.